
Psicología Positiva: Celos Patológicos o Celotipia
Blanca Martinez Abelda
(Psicólog@)
14 octubre, 2025
Los celos son una emoción común y, en pequeñas dosis, pueden estar presentes en muchas relaciones. Sin embargo, cuando se intensifican hasta el punto de generar obsesión, desconfianza constante y sufrimiento, hablamos de celos patológicos o celotipia. Este fenómeno puede afectar tanto a la pareja como a vínculos cercanos, deteriorando la calidad de vida y el bienestar psicológico de quien lo padece.
En este artículo exploraremos qué es la celotipia, si se considera una enfermedad, cuáles son sus síntomas y qué se puede hacer desde la psicología —y, llegado el caso, la psiquiatría— para afrontarla. Además, aportaremos ejemplos prácticos y consejos desde la psicología positiva.
¿Qué es la celotipia?
La celotipia se refiere a un estado de celos excesivos, irracionales y persistentes, en el que la persona interpreta, sin base real, que su pareja (o alguien cercano) le es infiel o lo va a abandonar (Tarrier et al., 1990).
No hablamos de un “ataque de celos puntual”, sino de un patrón obsesivo que interfiere en la vida cotidiana: revisiones constantes del móvil, interrogatorios, necesidad de control, ansiedad y discusiones frecuentes.
¿Es una enfermedad?
Los especialistas coinciden en que la celotipia no es simplemente un rasgo de personalidad, sino que puede considerarse un trastorno psicológico y, en ocasiones, psiquiátrico.
- Desde la psiquiatría, se ha vinculado a cuadros como el delirio celotípico o “síndrome de Otelo”, que aparece dentro de los trastornos delirantes (Mullen, 1990).
- Desde la psicología clínica, se entiende como un problema relacionado con distorsiones cognitivas, inseguridad personal y pensamientos obsesivos (Ecker & Gönner, 2008).
En definitiva, la celotipia puede situarse en la frontera entre la psicología y la psiquiatría: no siempre implica una enfermedad mental grave, pero sí requiere atención profesional porque suele ser incapacitante.
Síntomas de los celos patológicos
Algunos síntomas frecuentes en personas con celotipia son:
- Pensamientos obsesivos: convicción constante de que la pareja es infiel, aunque no existan pruebas (Marazziti et al., 2003).
- Conductas de control: revisar el móvil, redes sociales, correo o pertenencias de la pareja.
- Interrogatorios reiterados: preguntas insistentes sobre con quién habla, dónde estuvo o qué hizo.
- Ansiedad e irritabilidad: nerviosismo constante ante la idea de “perder” a la pareja.
- Distorsiones cognitivas: interpretar gestos neutros como señales de engaño.
- Violencia verbal o emocional: acusaciones, reproches y amenazas frecuentes.
Un ejemplo de esto puede ser el de una persona que sospecha cada vez que su pareja recibe un mensaje. Aunque este sea del grupo de trabajo, ella siente que se lo ocultan. Esto la lleva a revisar el teléfono a escondidas, lo que genera más tensión en la relación.

¿Qué se puede hacer desde la psicología?
La buena noticia es que la celotipia puede trabajarse en psicoterapia, especialmente con enfoques como la terapia cognitivo-conductual y las estrategias de regulación emocional. Algunas herramientas son:
- Identificar pensamientos distorsionados: aprender a detectar ideas irracionales como “si sonríe al móvil, es porque habla con otra persona”.
- Entrenar la autoconfianza: fortalecer la autoestima y la seguridad personal para reducir la dependencia emocional (White & Mullen, 1989).
- Practicar técnicas de mindfulness: aumentar la capacidad de observar emociones sin dejarse arrastrar por ellas.
- Comunicación asertiva en pareja: expresar inseguridades sin acusaciones, desde un “me siento inseguro cuando…” en lugar de un “tú me engañas”.
- Ejercicios de gratitud y psicología positiva: cambiar el foco de la vigilancia obsesiva a la valoración de lo que sí funciona en la relación.
Podemos, por ejemplo, en vez de centrarnos en “qué estará ocultando mi pareja”, podemos practicar diariamente escribir tres gestos positivos que recibió de ella. Esto no elimina la inseguridad de golpe, pero ayuda a entrenar un sesgo hacia lo positivo.
¿Cuándo derivar a psiquiatría?
Aunque la psicoterapia es clave, hay casos en los que se recomienda una valoración psiquiátrica:
- Cuando los celos adoptan forma delirante (convicciones fijas e inamovibles).
- Si existen conductas de riesgo, como violencia física o amenazas graves.
- Cuando coexisten otros trastornos graves, como depresión mayor o abuso de sustancias (Marazziti et al., 2003).
En estos casos, la combinación de tratamiento psicológico y farmacológico suele ser la mejor opción.
Consejos prácticos para afrontar los celos patológicos
Desde la psicología positiva, proponemos algunos tips que pueden ayudar en el día a día:
- Autoconciencia: reconocer que los celos son una emoción propia, no una prueba de culpa en la pareja.
- Autocuidado: practicar actividades que refuercen la identidad personal más allá de la relación (hobbies, amistades, deporte).
- Refuerzo positivo: valorar los momentos de confianza compartidos en lugar de centrarse en la sospecha.
- Entrenar la empatía: ponerse en el lugar de la pareja para comprender cómo le afecta la desconfianza.
- Buscar apoyo profesional a tiempo: la celotipia rara vez desaparece sola; pedir ayuda es un signo de responsabilidad emocional.
Conclusión
Los celos patológicos son un desafío complejo que no solo afecta a la pareja, sino también al bienestar personal de quien los padece. Aunque no siempre son un “trastorno mental” en sentido estricto, sí requieren intervención psicológica y, en casos graves, psiquiátrica.
Desde la psicología positiva, el foco está en reconstruir la confianza, fortalecer la autoestima y entrenar la gestión emocional, para transformar una emoción destructiva en una oportunidad de crecimiento personal y relacional.
Referencias
- Cobb, J. P., & Marks, I. M. (1979). Morbid jealousy featuring as obsessive-compulsive neurosis. British Journal of Psychiatry, 134(3), 301-305.
- Ecker, W., & Gönner, S. (2008). Pathological jealousy: Clinical features, classification and therapy. Psychiatry Research, 158(2), 161-171.
- Marazziti, D., Di Nasso, E., Masala, I., Baroni, S., Abelli, M., Mengali, F., & Rucci, P. (2003). Pathological jealousy: An analysis of 20 cases. World Journal of Biological Psychiatry, 4(1), 29-34.
- Mullen, P. E. (1990). Jealousy: The pathology of passion. British Journal of Psychiatry, 157(5), 593-601.
- Tarrier, N., Beckett, R., Harwood, S., Bishay, N., & Crawford, J. (1990). Morbid jealousy: A review and cognitive-behavioural formulation. British Journal of Psychiatry, 157(3), 319-326.
- White, G., & Mullen, P. (1989). Jealousy: Theory, Research, and Clinical Strategies. New York: Guilford Press.
También te puede interesar
Trastornos de la conducta alimentaria (TCA) ¿Qué son?, tipos y tratamiento basado en la evidencia
Los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades mentales graves que perjudican la relación del paciente con la comida afectando su salud física y emocional. En este artículo trataremos…
TECNOFILIA: Qué es y cómo superarla
Artículo genérico dedicado a la tecnofilia y cómo superarla desde la psicología positiva. Tecnofilia: Qué es y cómo superarla desde la Psicología Positiva Vivimos en…

 Español
Español
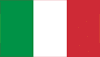 Italiano
Italiano
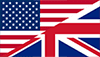 English
English


